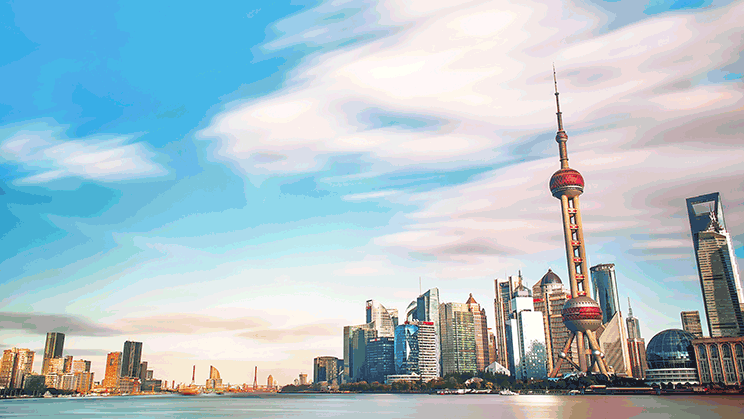Sobre la figura de Marco Polo ha existido siempre un halo de misticismo y épica propio de los grandes aventureros. Sabemos que nació en la República de Venecia en 1254 y que falleció 69 años después allí mismo, convertido en un mercader de éxito y con gran influencia política. En el camino, este hijo de comerciantes pasó varias décadas viajando por Oriente y acumulando unas experiencias que a su regreso volcaría en el conocido como Libro de las maravillas –que escribió Rustichello de Pisa, a quien se dice que conoció en la cárcel–.
En ese libro Marco Polo cuenta cómo con apenas 17 años su padre y su tío se lo llevarían de viaje para visitar las actuales Israel, Armenia, Georgia, Persia, Afganistán, China y Mongolia. Sería en esos dos últimos países donde el veneciano pasaría más tiempo, bajo la protección y al servicio de Kublai Kan, líder del imperio mongol y primer emperador chino de la dinastía Yuan. Gracias al soberano, Marco Polo pudo convertirse en un auténtico sociólogo que estudió tradiciones, formas de gobierno, métodos artesanales… Pero sobre todo y como buen mercader, Marco Polo se fijó en cómo las gentes comerciaban en aquel rincón del mundo.
Las mercancías más apreciadas, las distancias entre unos puntos comerciales y otros, las costumbres a la hora de cerrar tratos e incluso el tipo de dinero que se utilizaba en China, todo quedó registrado por Marco Polo. De hecho, este último punto es uno de los que más sorprendió al viajero porque, en una época en la que Europa manejaba sus finanzas a través del acuño de monedas, en Oriente ya utilizaban el papel moneda. Esto era una auténtica revolución, porque hasta ese momento la moneda con la que se realizaba cualquier transacción tenía valor intrínseco –oro, plata o cualquiera que fuera el material con el que estuviera fabricada–; pero no era el caso del papel, que tan solo tenía el valor que las autoridades le habían otorgado. Exactamente lo que hoy ocurre con nuestra propia moneda.
Así que el Libro de las maravillas es un volumen a medio camino entre un tratado comercial y una guía de viajes, todo ello salpimentado con la descripción de ciudades maravillosas y costumbres extrañas a ojos occidentales.
En su época esta obra parecía tan fantástica que muchos contemporáneos de Marco Polo pusieron en duda la veracidad de lo narrado, como que el comerciante fuera nombrado gobernador de una provincia china, por ejemplo. Una duda lógica que ha acompañado a la figura de Marco Polo pero que no enturbia uno de sus legados más importantes: ayudar a despertar el interés de las sociedades occidentales por aquellas lejanas tierras y reivindicar la importancia del comercio con potencias extranjeras –que hoy consideramos clave–. Y Marco Polo sabía exactamente cómo hacerlo: a través de la Ruta de la Seda.
Recordemos que en el siglo XIII la Ruta de la Seda era uno de los principales cordones umbilicales que unían dos mundos muy desconectados el uno del otro: las naciones del Mediterráneo –europeas y árabes– con la India, Persia, China y Mongolia. Esta ruta, clave para entender la economía global del momento, se consideraba relativamente segura en una época en la que cualquier viaje era largo, tedioso y potencialmente peligroso. Así que no es de extrañar que la próspera República de Venecia y sus comerciantes la aprovecharan para visitar los exóticos países más allá del Mediterráneo.
Marco Polo pasaría sus últimos años convertido en un mercader reputado y siendo miembro del Gran Consejo de la República de Venecia. Pero sobre todo, quedaría en el imaginario colectivo como representante de las riquezas y exóticas posibilidades que aguardaban a quienes se atrevieran a iniciar el largo viaje hasta el confín del mundo.